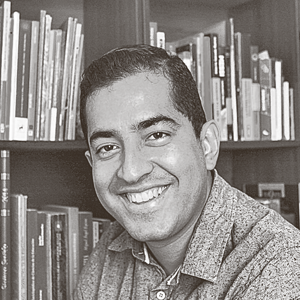
Árbol de fuego
Solo en nuestra memoria
Luis naufragó en mar abierto por una tormenta y pasó perdido casi una semana en el océano. Fue rescatado por otros pescadores de La Herradura y, tiempo después, siguió el camino de tantos otros y se fue a Estados Unidos. Lejos de ese paraíso que conocía tan bien.
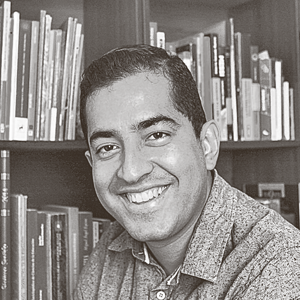
Siempre he tenido curiosidad sobre el funcionamiento de la memoria. Sobre todo de la selección y el descarte que hace el cerebro de los recuerdos. El filtro que decide qué almacenar en la memoria de largo plazo y qué no. Todo con base en lo que vivimos en el día a día. Según el libro “Los desafíos de la memoria” del estadounidense Joshua Foer, cada año perdemos el equivalente a 40 días tratando de recordar algo. Talvez la clave de un celular; un objeto que pensábamos en un lugar y no, está en otro; o el nombre de una persona que nos saluda en un centro comercial y no veíamos desde hace años. Hay detalles que pasaron hace una década y recordamos a la perfección, otros que ocurrieron ayer –o hace unas horas– y de los cuales no retuvimos ni la mitad. Con el objetivo de entender cómo se van borrando los recuerdos con el tiempo, el psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus pasó años memorizando sílabas al azar. Se ponía a prueba para ver cuántas sílabas había olvidado y cuántas lograba retener. Los resultados de su estudio constituyen la denominada “curva del olvido”: en la primera hora que seguía al aprendizaje se olvida más de la mitad. Al cabo de un día desaparece un 10 % adicional. Tras un mes, otro 14 %. Lo que quedaba se estabilizaba en la memoria y el ritmo del olvido se iba ralentizando.
Pero algunas veces solo necesitamos ver algún objeto viejo para retomar todo un pasaje de nuestra vida; por ejemplo, un momento de la infancia. Usualmente recordamos la simplicidad de los días y juegos cuyo valor y gracia radicaba en la sencillez. Lo más significativo pasaba en las tardes, después de la escuela, o durante los fines de semana. En lo personal, recuerdo los sábados y domingos. En una sistema donde lo inexorable parece ser “vivir para trabajar”, los momentos con la familia completa se atesoran el triple. En mi caso, recuerdo vívidamente un viaje que hicimos varias veces –quizá cinco o seis– a la playa. Nos embarcábamos en San Luis La Herradura, La Paz, recorríamos en lancha el estero de Jaltepeque y nos bañábamos hasta el atardecer en la isla Tasajera. En esos viajes en lancha fue que conocí de los manglares. Esas enredaderas flotantes que parecen infranqueables para cualquiera, y que son el paraíso para una infinidad de aves blancas que parecen reinar el lugar. Luis Leiva –el lanchero y quien es mi primo– nos trataba de explicar detalles de esos bosques salados donde había crecido, cómo se buscaban curiles, los bancos de arena donde no pasaba la lancha o la manera de encontrar cangrejos y capturarlos solo usando las manos. Años después de aquellos paseos, Luis naufragó en mar abierto por una tormenta y pasó perdido casi una semana en el océano. Fue rescatado por otros pescadores de La Herradura y, tiempo después, siguió el camino de tantos otros y se fue a Estados Unidos. Lejos de ese paraíso que conocía tan bien.
Siempre recordé esos viajes a los manglares, un ecosistema sumamente hermoso pero frágil. Solo sobreviven en el equilibrio perfecto entre el agua dulce y salada. Hace poco, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) brindaba datos que asustan a cualquiera con respecto a estos bosques. Entre 1950 y 2013 se ha perdido el 60 % de los manglares de El Salvador, pasando de 100,000 hectáreas a 40,000, y de estas últimas 2,000 tienen problemas de azolvamiento o deforestación. Una triste realidad solo agravada por el cambio climático, como se retomó en las páginas de Séptimo Sentido con el tema “La comunidad que se seca con el manglar”, que muestra la complicada situación en áreas de la bahía de Jiquilisco. La tala del bosque por las comunidades aledañas es otro factor de este declive. Mucho se ha hablado de la preservación y campañas de concienciación, pero hasta que no se solvente la precaria situación económica en la que muchas familias viven, no se verán mayores resultados. Hace ya un par de años, los miembros de la cooperativa Palacio de las Aves, de la Isla de Méndez, en Usulután, me comentaban que un curilero ganaba tan solo $4 por 120 conchas recogidas entre el fango del manglar, una actividad que no es regulada por nadie y donde los perdedores son los que realizan el mayor esfuerzo. Preservar estos ecosistemas tan preciados implica cambiar la realidad de estas familias. Si esto no se hace rápido –en el contexto del feroz cambio climático–, las 40,000 hectáreas de manglares que quedan desaparecerán por completo en 25 años. Y ahí sí esos bosques solo quedarán en nuestra memoria.