Conocimos a Juan Rulfo en casa de Augusto Monterroso (Tito), en 1951.
Tito había dado una pequeña fiesta para presentarnos a sus amigos. Allí estaban también Juan José Arreola, el peruano Pepe Durán, la dibujante española Elvira Gascón y su marido, el pintor también español Roberto Balbuena, Alí Chumacero, Carlos Illescas, cuñado de Tito, y no recuerdo quiénes más.
Rulfo trabajaba en ese entonces en la Good Year vendiendo llantas y aún no había publicado nada, fuera de uno o dos cuentos en alguna revista. Era tímido, arisco, delgado, de estatura mediana y hablaba poco y muy quedito. Tenía ojos encapotados y mirada triste. Siempre andaba nítidamente vestido. Cuando finalmente nos instalamos, lo llamé a su casa y desde entonces comenzó a visitarnos a menudo.
Una tarde, mientras conversábamos envueltos en innumerables coronas de humo, nos estremeció al decirnos:
—Desde 1922 hasta 1930, solo conocí la muerte.
Rulfo nació en Jalisco en 1918. Cuando apenas tenía cuatro años murió uno de sus abuelos. A los seis años sufrió el asesinato de su padre. Lo asaltaron y le dieron muerte los gavilleros después de la Revolución Cristera. El otro abuelo, el paterno, murió de tristeza. Cuatro años después de la muerte de su padre, murió también su madre, y Rulfo y sus hermanos tuvieron que ir a un orfanato.
Toda su niñez estuvo marcada por la violencia y por la muerte, y eso, sin duda, se refleja en sus cuentos y en su novela “Pedro Páramo”. El paisaje no es esencial en la obra de Rulfo. Sus espíritus, sus miedos, sus recuerdos son mucho más importantes que el paisaje.
—Para escribir un buen cuento –nos decía– hay que ser como Salarrué, crear al personaje, crear el ambiente, sentir cómo hablan los personajes y luego mentir, mentir.
Muchas veces nos repitió que a Salarrué, nuestro cuentista salvadoreño, él lo consideraba su maestro. Lo conoció mucho después, en un congreso celebrado en México y trabaron una buena amistad.
A veces llegaba Rulfo a casa con un cuento ya terminado y nos lo leía en voz baja. Leía muy bien. Nosotros lo escuchábamos fascinados. Nos hacía vivir cada uno de sus personajes.
—¿De veras les gusta? –nos preguntaba– ¿Creen que sea digno de publicarse?
Al principio pensábamos que estaba bromeando, pero muy pronto comprendimos que no era así, que Rulfo lo decía de verdad. Fue entonces, oyéndolo leer, que a Bud se le ocurrió la idea de hacer una antología de poetas y narradores jóvenes de América Latina y traducirla al inglés.
—Es increíble –me decía– que cuentistas como Rulfo, Arreola, Monterroso apenas sean conocidos fuera de sus países y ni siquiera muy bien en el suyo propio.
De los cuentos que nos había leído Rulfo, Bud eligió “Talpa”. Nos impresionó mucho la manera desgarradora en que retrata la relación entre los sexos:
[...] La idea de ir a Talpa salió de mi hermano Tanilo. A él se le ocurrió primero que a nadie. Desde hacía años que estaba pidiendo que lo llevaran. Desde hacía años. Desde aquel día en que amaneció con unas ampollas moradas repartidas en los brazos y las piernas. Cuando después las ampollas se le convirtieron en llagas por donde no salía nada de sangre y sí una cosa amarilla como goma de copal que destilaba agua espesa. Desde entonces me acuerdo muy bien que nos dijo cuánto miedo sentía de no tener ya remedio. Para eso quería ir a ver a la Virgen de Talpa; para que Ella con su mirada le curara sus llagas. [...]
Y de eso nos agarramos Natalia y yo para llevarlo. Yo tenía que acompañar a Tanilo porque era mi hermano. Natalia tendría que ir también, de todos modos, porque era su mujer. Tenía que ayudarlo llevándolo del brazo, sopesándolo a la ida y talvez a la vuelta sobre sus hombros, mientras él arrastrara su esperanza.
Yo ya sabía desde antes lo que había dentro de Natalia. Conocía algo de ella. Sabía, por ejemplo, que sus piernas redondas, duras y calientes como piedras al sol del mediodía, estaban solas desde hacía tiempo. Ya conocía yo eso.
Habíamos estado juntos muchas veces; pero siempre la sombra de Tanilo nos separaba: sentíamos que sus manos ampolladas se metían entre nosotros y se llevaban a Natalia para que lo siguiera cuidando. Y así sería siempre mientras él estuviera vivo.
Yo sé ahora que Natalia está arrepentida de lo que pasó. Y yo también lo estoy; pero eso no nos salvará del remordimiento ni nos dará ninguna paz ya nunca. No podrá tranquilizarnos saber que Tanilo se hubiera muerto de todos modos porque ya le tocaba, y que de nada le había servido ir a Talpa, tan allá, tan lejos; pues casi es seguro de que se hubiera muerto igual allá que aquí, o quizás tantito después aquí que allá, porque todo lo que se mortificó por el camino, y la sangre que perdió de más, y el coraje y todo, todas esas cosas juntas fueron las que lo mataron más pronto. Lo malo está en que Natalia y yo lo llevamos a empujones, cuando él ya no quería seguir, cuando sintió que era inútil seguir y nos pidió que lo regresáramos. A estirones lo levantábamos del suelo para que siguiera caminando, diciéndole que ya no podíamos volver atrás.
“Está ya más cerca Talpa que Zenzontla”. Eso le decíamos. Pero entonces Talpa estaba todavía lejos; más allá de muchos días.
Lo que queríamos era que se muriera. No está por demás decir que eso era lo que queríamos desde antes de salir de Zenzontla y en cada una de las noches que pasamos en el camino de Talpa. Es algo que no podemos entender ahora; pero entonces era lo que queríamos. Me acuerdo muy bien.
Es un clásico Rulfo. Sus dos únicos libros publicados han sido suficientes para ganar la inmortalidad. Nos enseña, como San Juan de la Cruz, que lo que cuenta no es el número de páginas sino lo que en ellas se dice, y que más vale no publicar si no se tiene algo que decir.
Sus espectros de Comala, sus recuerdos, no lo dejaban dormir, continuamente lo asediaban.
—Soy como el tecolote –sonreía–, escribo siempre de noche y de noche leo y escucho música. Me siento a leer en un sillón mientras escucho música.
Le fascinaba la música clásica. Escuchaba a menudo a Gesualdo, a Vivaldi, los cantos gregorianos. Cuando nos fuimos de México, a fines de 1953, me regaló un disco que todavía conservo, de los cantos gregorianos.
Leía incansablemente. No diría que fuese un erudito. Era un hombre culto que había convertido en carne propia sus lecturas favoritas. Jamás hacía ostentación de su cultura, pero se le salía por los poros, le chorreaba. Era humilde, humilde, uno de los hombres más humildes que he conocido. Estoy segura de que sabía quién era, pero nunca lo oí vanagloriarse.
A veces escribía sus cuentos de un tirón, en una sola noche. Nos contaba que “Pedro Páramo” lo escribió en tres o cuatro meses, que tenía muchas páginas más y él había echado a la basura como 100 que sobraban.
Admiraba a Faulkner, a Borges, a Cortázar, al Mariano Azuela de “Los de abajo”.
—Azuela solo debía haber publicado “Los de abajo” –nos decía.
Nos hizo conocer a algunos de los brasileños, como Guimaraes Rosa y Graciliano Ramos. Le fascinaba Guimaraes. “Es de una originalidad increíble”, se entusiasmaba. Leía también mucho las crónicas antiguas. Decía que estaban escritas en un estilo muy sencillo, el estilo del Siglo de Oro.
—Torquemada, por ejemplo –señalaba–, es dueño de un estilo prodigioso.
Había leído casi todas las crónicas de los frailes y aseguraba que de allí surge lo real maravilloso.
Además de gran escritor, Rulfo era también un excelente fotógrafo. Cuando lo conocimos, como ya dije antes, trabajaba en la Good Year y viajaba mucho por todo México. Conocía México profundamente. Amaba a México. Fotografiaba sus iglesias, sus casas ruinosas, sus pirámides, sus mujeres. Su bella esposa Clara le servía de modelo. Pienso que Rulfo retrataba las almas y los cuerpos. Cuando lo leemos vislumbramos los rostros de sus personajes y cuando contemplamos sus fotografías vislumbramos sus almas.
Nos invitaba a veces a Tito Monterroso, a Bud y a mí a que lo acompañáramos en sus correrías. Vimos mucho de México así. Aprendimos mucho con él.
Un buen día nos dijo que pronto iban a arreglar la carretera cerca de las pirámides de Teotihuacán, que iba a pasar la aplanadora por allí y que antes de que eso sucediera a él le gustaría que fuéramos una mañana tempranito a escarbar.
Así fue. Durante varios días nos levantamos de madrugada y pasamos horas escarbando. Encontramos cabecitas, torsos, restos de ollas precolombinas. Algunas de las piezas estaban rotas, pero otras, milagrosamente intactas. Tengo en mi casa una cabecita que encontró Rulfo y de la que Bud se enamoró. Parece egipcia. Es de una belleza serena, impresionante.
Rulfo se la regaló a Bud y me hacía bromas. Decía que yo estaba celosa de la cabecita. A lo mejor tenía razón. A pesar de su reserva, era bromista Rulfo y contaba muy buenos chistes.
Después de la Good Year pasó a trabajar al Instituto Indígena. Nosotros en ese entonces ya nos habíamos ido de México. Nos fuimos en 1953, justo unos días después de que saliera “El llano en llamas”. Recuerdo que en casa de los Balbuena le dimos una cena para celebrar el libro. No habló casi nada esa noche. Parecía agobiado. Seguro que presentía que el libro lo lanzaría a la fama y a él eso no le gustaba. Detestaba las entrevistas, los honores.
Antes de irnos nos regaló una preciosa tinaja de barro. Es un hombre ventrudo de cara bonachona. Sobre su panza hay un pájaro pintado. Pese a todas nuestras mudanzas, la tinaja sigue intacta y a menudo sonrío al verla.
Cada vez que nos deteníamos en México, de paso para otro lugar, lo llamábamos y nos encontrábamos en casa de Tito Monterroso. Siempre fue muy cariñoso con nosotros, pero tanto a Bud como a mí nos parecía que a medida que pasaba el tiempo se volvía más taciturno.
Sin embargo, en la década de los setenta, se ofreció para acompañarnos al Museo de Antropología que nosotros no conocíamos. Recorrimos un poco apresuradamente algunas de las salas y nos detuvimos en la de los olmecas. Otra vez Rulfo, sin proponérselo, nos enseñó muchísimo. Adoraba el arte olmeca y nos hacía ver detalles que nosotros, sin él, no habríamos percibido.
Fuimos después del museo a tomar un café y yo, malamente, le pregunté si estaba escribiendo.
—No –me dijo–, hace mucho que no escribo, pero para quitarme de encima a los curiosos, les digo que sí, que estoy preparando algo.
Nos quedamos un rato en silencio y vi desfilar ante mí las ánimas de Rulfo, esas que antes no lo dejaban en paz y que ahora, seguramente, descansaban.
El rostro que más vivamente se presentó ante mí esa tarde fue el del padre de Ignacio, de “No oyes ladrar a los perros”. Llevaba a cuestas al hijo agonizante hacia el pueblo, la cabeza gacha por el peso, y le preguntaba si oía ladrar a los perros.
[...] —Me derrengaré, pero llegaré con usted a Tonaya, para que le alivien esas heridas que le han hecho. Y estoy seguro de que, cuando se sienta usted bien, volverá a sus malos pasos. Eso ya no me importa. Con tal que se vaya lejos, donde yo no vuelva a saber de usted. Con tal de eso... Porque para mí usted ya no es mi hijo. He maldecido la sangre que usted tiene de mí. La parte que a mí me tocaba la he maldecido. He dicho: “¡Que se le pudra en los riñones la sangre que yo le di!”.
Lo dije desde que supe que usted estaba trajinando por los caminos, viviendo del robo y matando gente... Y gente buena. Y si no, allí está mi compadre Tranquilino. El que lo bautizó a usted. El que le dio su nombre. A él también le tocó la mala suerte de encontrarse con usted. Desde entonces dije: “Ese no puede ser mi hijo”.
“Mira a ver si ya ves algo. O si oyes algo. Tú que puedes hacerlo desde allá arriba porque yo me siento sordo.
—No veo nada.
—Peor para ti, Ignacio. [...]
Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas como de lágrimas.
—¿Lloras, Ignacio? Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella. Nos pagó siempre mal. [...]
Allí estaba ya el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejabán, se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo, flojo como si lo hubieran descoyuntado.
Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello y, al quedar libre, oyó cómo por todas partes ladraban los perros.
—¿Y tú no los oías, Ignacio? –dijo–. No me ayudaste ni siquiera con esa esperanza.
La crueldad, la generosidad, la grandeza están retratadas en ese campesino.
La última vez que vi a Juan fue en un festival en Berlín en 1982. Habían invitado a escritores y a artistas de todo el mundo. Él llegó acompañado de Elena Poniatowska y de Carlos Monsiváis. Estuvimos juntos muchos ratos, fuimos a visitar a Nefertiti al museo, pero hablamos poco. Había demasiada gente.
Me dijo que a lo mejor nos visitaría en Nicaragua, que él no era político pero que le simpatizaba esa revolución. Nunca me imaginé que no lo volvería a ver. Lucía bien, un poco más delgado, pero bien.
Murió de cáncer en los pulmones en 1986.

Lea además:








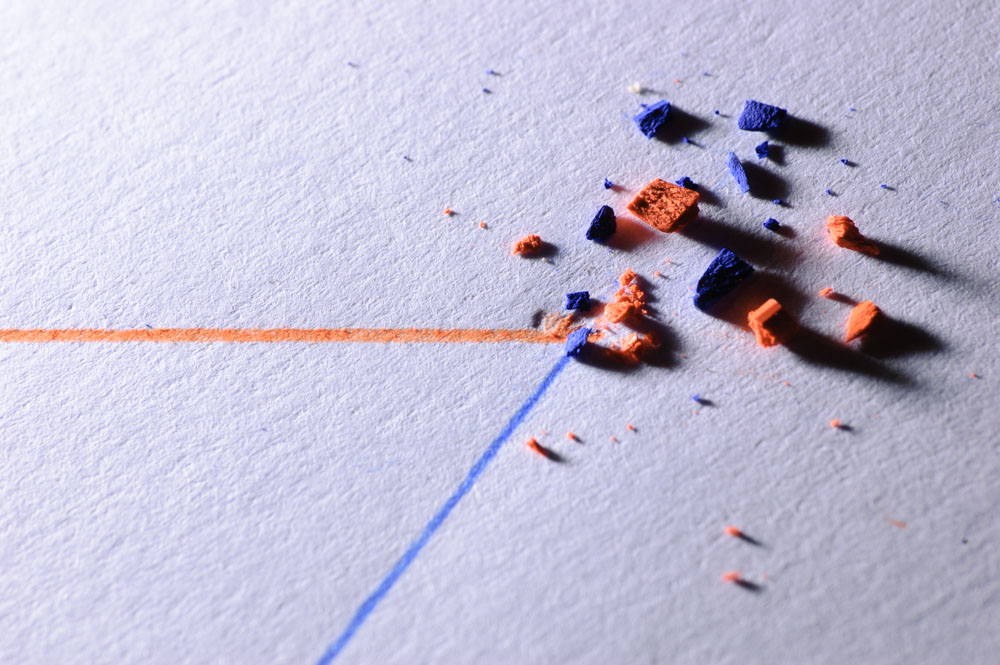



 GRUPO DIARIOS DE AMÉRICA
GRUPO DIARIOS DE AMÉRICA