«De los problemas de enamorarse»
Ana Escoto es una escritora salvadoreña que vive en Ciudad de México desde hace 11 años. Este mes viajó a San Salvador para presentar su segundo libro de cuentos «De los problemas de enamorarse», publicado por la editorial guatemalteca F&G editores. El libro reúne 24 cuentos breves en los que la autora juega, desde diferentes perspectivas, con ese estado caprichoso: el enamoramiento. Ella fue parte del taller literario La Casa del Escritor, dirigido por el ya fallecido escritor Rafael Menjívar Ochoa. Además de narrativa, escribe poesía. Sus poemas y cuentos han sido incluidos en antologías nacionales e internacionales. El libro de Escoto está a la venta en la librería de la UCA y el café Luz Negra.

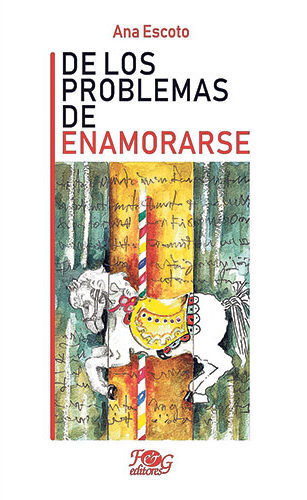

“Wenceslao”
Wenceslao es mi hijo no nacido. O lo era. Con el avance de la defensa de la vida, una puede nombrar a sus hijos no nacidos y asentarlos en el registro civil. Un Wenceslao Escoto está esperando nomás el soplo de la vida. Para hacerlo más tangible, hice una figurita de barro. Por aquello que quiero que esté en contacto con sus raíces. Pero también quiero que tenga un poco de agencia. Porque creo un poquito en las teorías de alcance medio de la sociología. Entonces, espero y espero que llegue su soplo de vida y, con él, que cumpla mis sueños de mujer: ser madre.
Ayer nos reunimos las Madres Ideales (MI). Es un grupo de mujeres que amamos a nuestros hijos no nacidos y exigimos que se les reconozca como tales, con ganancias en el registro civil; aún nos falta que nos los acepten en las matrículas escolares. Pero la discusión se centró en que casi ningún hijo ideal tiene padre y eso nos preocupa. Verán, los padres son importantes, sobre todo en mi caso. Es niño. Y como niño, Wenceslao debe tener un modelo afectivo de varón. Alguien que le enseñe a ser un hombre, y eso solo lo puede hacer otro hombre. Discutiendo esto, le expliqué a mis cotertulianas que pensáramos cómo hacer para que los padres de los hijos no nacidos se hicieran cargo. Porque los preparativos para las vidas que aún no existen son agotadores y necesitamos ese apoyo emocional.
“Necesitamos un decreto”, dijo Josefina, madre de la no nacida Teresa. “Necesitamos una reforma agraria, además”, explicó. Yo no entendí mucho. Pero ella dijo, que así como yo tenía mi muñequito de barro, cada quien debía tener su parcelita para tener sus muñequitos y su maíz. Por aquello de esperar los milagros. Yo asentí. Mientras tanto, Aurelia, próxima madre de Joselito, explicaba que lo que necesitábamos era tener miembros hombres en el grupo.
Aurelia increpaba en este tema, pero todas reíamos. Porque los hombres no tienen mucho que ver en la producción de la vida. Quizás un momento efímero, pero hasta ahí. En eso vimos que Wenceslao empezó a moverse. Nos dijo que él también soñaba con tener hijos. Hijos no hechos de barro. Que ser de barro le molestaba un poco. Pero que seguro vivir en cuerpo humano no estaba mucho mejor. Así que le parecía una opción viable. Que de donde venía había un comité especial de padres futuros. Y que no se solucionaban las cosas. Que precisamente yo, no era la mejor madre, pero que qué se le iba a hacer.
Un poco triste, porque me gusta ser la mejor en todo, le dije que estaba bien. Que decidiera quién fuera su madre. Total, aún no ha nacido. Wenceslao me dijo que el asunto es que quería dos padres. Me sentí contenta porque, por lo menos, tendría varones a quienes admirar. Y sería doblemente hombre. Aurelia se llevó a Wenceslao, pues le dijo que tenía muchos amigos dispuestos a ser alguno de sus padres.
Josefina, por su parte, definió que mañana nos reuniremos a discutir la reforma agraria de las ciudades que queremos tener. Esa locura. Seguro no vendré.
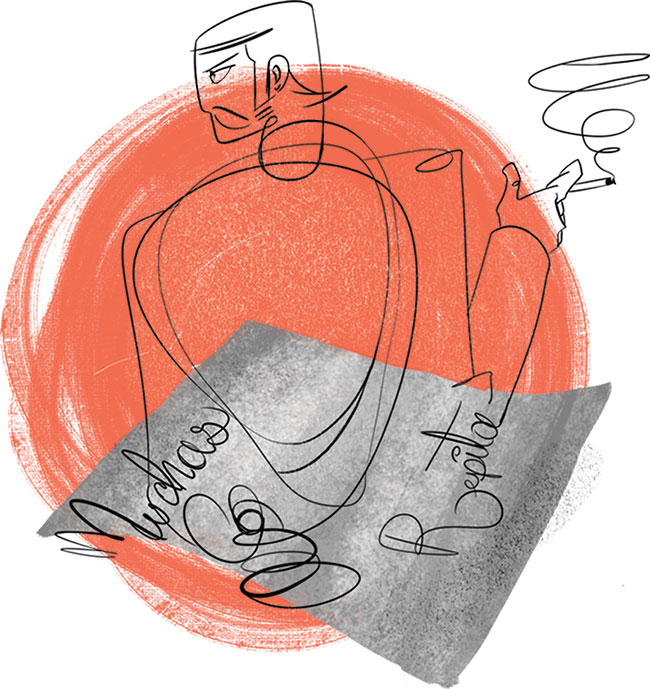
“De los problemas de enamorarse de hombres que tienen bonita letra”
Un día de tantos pensé que era bueno retomar buenas costumbres. Por ejemplo, empezar a dejar notas de agradecimiento escritas de mi puño y letra. La gente se asombraba mucho cuando, después de una cena o una reunión informal, una pequeña nota en sepia –había que darle dramatismo al asunto– aparecía en sus escritorios. Algo así como una nota sacada de otra época. A mí me gustan los viajes en el tiempo, y por qué no agradecer a la gente con un poco de cuántica barata y accesible.
Así fue como me hice popular en las fiestas. Un día se me ocurrió que además de dejar notas en los escritorios ajenos podía organizar una fiesta y tener comensales. Y preparé mi casa con una selección de vinos, quesos, cervezas y demás. Un poco de música. Nada muy elaborado, pero nada muy informal. La fiesta fue un mediano éxito. La gente reía. La gente me daba abrazos al despedirse. Y al día siguiente yo tenía varios sobrecitos cuánticos encima de mi escritorio.
Entre tanto agradecimiento, logré observar una nota que decía algo tan simple como “muchas gracias, estuve encantadísimo de asistir a tu fiesta, espero se vuelva a repetir”. Pero la caligrafía era muy bonita. No femenina como de escuela de monjas, no redondeada como sacada de una versión muy horrible de la comic sans, sino más bien una letra donde las efes, las eles y las erres sobresalían; las as, las os y las des tenían una forma elíptica hacia arriba; y, lo más bonito eran las qus, las jotas, las pes, las ges y las y-griegas, con una manera de apuntar hacia abajo hermosa y un bucle que parecía casual. Me aprendí su abecedario caligráfico haciendo por lo menos tres fiestas a la semana en mi casa.
Las notas se acumulaban en mi escritorio. Yo solo buscaba la caligrafía del hombre aquél. Era terrible que mis fiestas cada vez fueran más concurridas, pues tratar de encontrar a un hombre entre un mar de gente era cada vez más complicado. Sin embargo, no podía dejar de hacer fiestas. Hasta que un día ya no recibí ninguna nota de él.
Y no hubo más fiestas.
Años después, alguien me saludó en la calle. Me preguntó por mis fiestas. Le dije que eso había pasado, sobre todo porque cuando quedé desempleada no había ánimo para festejar. Él asintió. Y dijo que lo que más recordaba de esa época eran mis notas de agradecimiento. No dije nada más, él tampoco. Pero tenía cara de tener bonita letra.
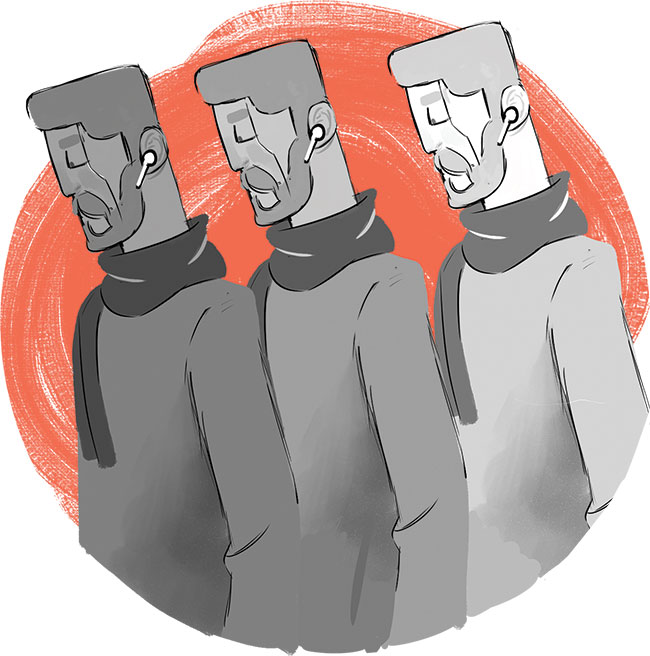
“De los problemas de enamorarse de hombres al otro lado del andén”
Esta ciudad no es tan grande. A veces. Cuando se tiene rutas estructuradas y horarios metódicos para todo, no es tan grande. Salgo siempre a las 7:14 a. m., ni antes ni después. Y mi vecina siempre está paseando a su perro. A veces con suéter rosa, a veces con suéter azul claro. No tiene un patrón para sus atuendos pero ahí está con sus colores pasteles y con una bolsita de supermercado. Suele saludarme con la mano metida en el plástico que envolverá los excrementos caninos, me parece un extraño saludo. Asiento y sigo caminando. Continúo y está el señor que siempre intenta matarme con la manguera al regar las plantas, como parte del servicio de mantenimiento que se paga entre todos los vecinos. Siempre la manguera está en el camino y él intenta moverla. En ese baile, siempre me tropiezo. Luego, el jugo de naranja de la esquina. El mismo tono y la misma pregunta aunque pida siempre lo mismo. Sí, quiero tapa.
Solo de naranja. Nos vemos. Sonrío. Luego los policías del metro. Se turnan, creo. Son dos. A veces hay un tercero. Y llego al andén. Como todo el mundo. Con mi destino diario y mi horario diario. El reloj marca intermitente las 7:28.
Y ahí está. Del otro lado. Siempre. A la misma hora y con audífonos o con libro. O con libro y con audífonos. O con audífonos y bufanda. O con audífonos, bufanda y abrigo en la mano que se pelea por el lugar del libro. Y sonríe. Sonríe y hace un gesto de dejarme pasar, como si fuese a cruzarme los rieles. Como si pusiera su capa sobre un charco que puedo cruzar. Y llega mi tren. Sonrío y digo de alguna manera adiós. Y el día parece siempre ser mejor.
Y así de lunes a viernes. Durante todo el año. Cambiando los atuendos según las estaciones. Usando camisetas azules y grises. Usando manga larga. Pero con la sonrisa y con los gestos que ahuyentan el frío o disipan el calor o nomás acompañan a las mañanas llenas de olores de los perfumes de las mujeres que salen a trabajar apresuradas y que se maquillan juntas como en un baile coreográfico.
He pensado, por ejemplo, esperar en la entrada del metro y ver por dónde entra a la estación, para saber si vive cerca, si es mi vecino. Pero puede venir de algún cruce y hacer transbordo entre líneas. A veces he pensado hacerle un gesto de que me cruzo al otro andén. He pensado anotar mi número en un papel, con caligrafía lo suficientemente grande para que la vea desde el otro lado. A veces he pensado simplemente en llegar antes o después. A veces.
Pero esta ciudad es demasiado grande. Siempre. Y vuelvo a saludar desde el otro lado al chico del andén, como quien se levanta, saluda y toma el jugo y toma su destino, todos los días.

“De los problemas de enamorarse de hombres con nombres no asignados a ningún personaje”
“X”, dijo. Yo asentí a sus grandes ojos que me sonreían más que su sonrisa (podría haber tenido una mejor dentadura): me pidió mi teléfono, no sé cómo. O eso creía cuando anotaba mi número borroso en un post-it fucsia, que con mis nervios hechos dedos sudorosos ya no tenía adhesivo y ya era un papelito normal y arrugado.
Los días siguientes me la pasé viendo el teléfono, esperando poder marcar a la inversa, con el solo hecho de mirar el artefacto. Cerraría los ojos y un “ring” estridente sonaría en la habitación. Después de mucho ver el aparato, noté que había una pequeñita mancha cerca de donde se pone el oído. Pensé que el pobre teléfono, al no emitir sonido, había llenado con sus propias flemas el vacío que se crea cuando no hay remitente y, por tanto, no hay destinatarios. Los teléfonos que viven del paso de mensajes se ponen tristes cuando no son utilizados. En la tristeza, les da gripe. Es algo demasiado común, pero aún más común en teléfonos viejos y pasados de moda.
Cuando le alcancé un clínex a la pobre máquina me di cuenta que la flema no era tal. Era una cosa viscosa, sí. Verde gelatinosa. Pero que adentro tenía algo más. Vi que se movía. Esperando entonces que fuera una llamada perdida o algo así, le acerqué un poquito de luz de una lamparita. Con el calorcito, la viscosidad mostró en su luminosidad y transparencia lo que ocultaba. Un hombrecito muy chiquito se chupaba el dedo y dormía. No quise despertarlo.
Me puse entonces a vigilar el teléfono. Esperando ya no a “X”, sino al hombrecito. A los dos días de tener la lamparita, empezó a salir de su capullo. Salió y floreció. Para mi sorpresa y beneplácito, con ropa. “Soy Bruno”, me dijo. Noté que se parecía excesivamente a “X”. Pero tenía, eso sí, mejor dentadura, una plática muy florida y un afán por el jazz. En su útil tamaño, Bruno cabía exactamente en mi bolsillo izquierdo, maravillándome de comentarios al tiro y que me hacían reír de manera estrepitosa mientras caminaba. Mis carcajadas se intensificaban por las cosquillas que el pequeño pasajero ocasionaba en mi seno, cuando en su afán de acompañar con ademanes exagerados sus historias movía los brazos abiertamente, y provocaba una pequeña brisa entre la camisa y el escote.
Un par de semanas después, me encontré con “X” en los pasillos de un lugar común. Levantó la mano y saludó. Yo casi no lo reconocía.
Me preguntó si mantenía el mismo número de teléfono. Que pronto me hablaría para ir por café, o para el cine, que había un festival de documentales. Yo asentí. Lo miré extrañada, porque Bruno ya no se parecía a él.
Mientras “X” me trataba de convencer sobre alguna teoría lógica según la cual las llamadas se quedan perdidas en el aire de los transistores de viejos teléfonos que no han sido vacunados contra la gripe, Bruno se trepó a mi cuello y se paró en mi hombro. Me susurró al oído “Todos son personajes hasta que se demuestre lo contrario”. Yo sonreí, “X” pensó que era por algo que él había dicho y sonrió también, con su mala dentadura.

“De los problemas de enamorarse de músicos con nombres rusos”
Cuando un hombre te escoge como su musa musical es casi imposible no viajar al mundo de sonidos abstractos. Todo comenzó por mi aguitarrado cuerpo de caderas y caminar tropical. Así fue que el músico aquel comenzó a tocarme como si fuera una fender. Más hermosa que la fender de Yngwie Malmsteen, me escribió en la servilleta del bar donde nos conocimos. Yo entonces no sabía quién era ese sueco y menos Alcatrazz (una banda ochentosa que nunca escuché). Pero a mí me había gustado la palabra fender. Y así comencé a ver al músico más seguido.
A pesar de mis caderas musicales, mi cuerpo es bastante desafinado y torpe. O así lo creía. Pero a Vladimir, nombre artístico de ascendencia comunista rusa, mi cuerpo lo hacía llegar a categoría de luthier con especialización anatómica. Yo no entendía mucho, porque además mis orgasmos no son tan sonoros y, cuando lo son, no tienen ritmo ni mucho menos suenan a alguna voz prodigiosa. Más bien son sonidos quebradizos y poco agradables. A él le parecían rupestres, cercanos al pueblo.
Entonces él creaba y me quería hacer ver cómo sus composiciones (sobre mí) eran grandes obras. A mí, que mi examen vocacional me indicó que podía hacer cualquier cosa menos lograr tener un oído musical. Porque, en mi sinestia, los sonidos parecen olores y de vez en cuando los confundo con colores.
Yo no entendía mucho, de nuevo, y no había mucho que entender más allá que asentir y dejar que hiciera su trabajo que para mí era más artesanal que artístico.
A veces llegaba a medianoche a mi cama con una gran idea, sin final. Y yo quedaba a la mitad de una sinfonía que para mí era algo tan simple como la sexualidad misma.
En cambio, él construía, como buen comunista, una revolución. Una revolución musical, donde el mismo ser humano es la nota y no hay notas superiores a otras. Todas son bellas, pero en conjunto lo son más. Se emocionaba tanto y sus ojos se llenaban de un brillo tan inocente que yo deseché la idea de que su revolución anatómica musical se refiriera a una orgía.
En el afán de componer su Gran Obra, se distanciaba cada minuto para hacer anotaciones. Él buscaba torpemente en mi cabeza la manera para afinar mis sonidos. Yo empezaba a sentirme un poco incómoda y un tanto innecesaria. Así que un buen día tomé las tijeras y corté las cuerdas que nacen de mis senos a mi pubis. Cansada de ser un guitarra, me levanté de la cama. Me sobé la cabeza. Vladimir lloró. Decía que solo hacía falta un movimiento para el gran final.