«Caravana»
«En octubre de 2018, miles de centroamericanos avanzaron en caravana hacia Estados Unidos. Donald Trump los acusó de violentos, de terroristas, de pandilleros. Hubo brotes xenófobos. A pesar de todo, la mayoría siguió adelante. Huían de una de las partes más violentas y más miserables del mundo. Cada año, miles de personas se ponen en manos de coyotes para alcanzar el sueño americano», esto es parte de la sinopsis de «Caravana», el libro de Alberto Pradilla que nació en medio de la cobertura que hacía para Plaza Pública, un medio de comunicación digital de Guatemala. «¿Qué mueve a una familia a dejarlo todo y tratar de llegar a Estados Unidos? ¿Son migrantes o refugiados?», son algunas de las preguntas planteadas. «Caravana» será presentado en El Salvador en septiembre y estará a la venta en las principales librerías del país.
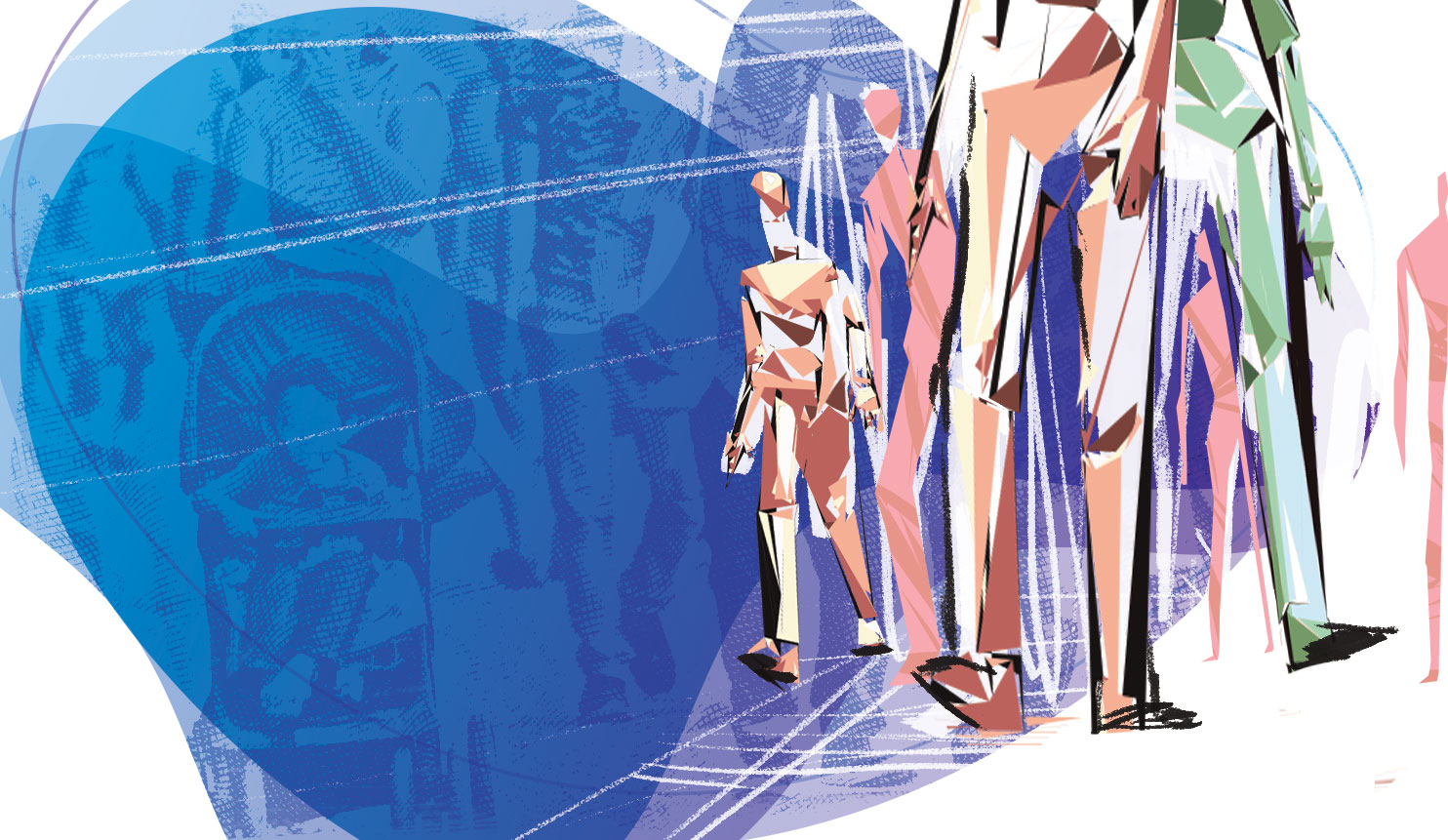

Salir de la clandestinidad y morir en la carretera
Hay policía. Allí adelante hay policía.
Kilómetro 238 de la carretera federal que une Tapachula con Huixtla, próximo destino de la Caravana.
Hay policía. Demasiada. Algo ocurre.
Sobre unos conos, la cinta amarilla. Esa maldita cinta amarilla que nos avisa que alguien ha muerto.
Y ahí está: en el carril de la izquierda, sobre el asfalto, cubierto por una sábana ensangrentada, un cadáver. Es un hombre, de entre 25 y 30 años, me dirá después un agente de la policía municipal de Tapachula, un tipo rollizo, de piel oscura y bigote, el único en la escena con ganas de hablar. Bajo la improvisada mortaja asoman unos tenis grises y unos pantalones vaqueros. Tras el rojo sucio de la sábana, una gorra.
Dicen que cayó del vehículo que lo transportaba. Nadie sabe si fue un picop, un camión o una furgoneta. Lo único seguro es que cayó y que el carro que venía después no alcanzó a frenar y lo arrolló. Dos doctoras de Médicos del Mundo que forman parte de una caravana de acompañamiento trataron de salvarlo. Pero llegaron tarde.
Pero nadie sabe bien qué sucedió más allá de esto:
Hay un muerto en la carretera.
Nadie se quedó para identificarlo.
El vehículo en el que se desplazaba siguió adelante.
El vehículo que lo remató siguió adelante.
Si la Bestia fue, por mucho tiempo, el símbolo de la migración centroamericana, los jalones son el símbolo de la Caravana. Y esta nueva Bestia no es un tren, pero igual va sobre ruedas y mata.
Hay un cuerpo sobre el asfalto y nadie ha venido a reclamarlo. Quizás el hombre viajaba solo. Quizás sus familiares estén más adelante. Puede, incluso, que viesen el cadáver cubierto por una sábana y continuasen porque podía ser cualquiera. Nunca pensamos que la tragedia va a golpearnos a nosotros.
Mientras los policías acordonan la zona, decenas de migrantes caminan por el arcén derecho. Algunos se quedan unos segundos, observan, y siguen. Otros no se detienen siquiera, mirada baja, paso apretado. La policía monta un pequeño retén y baja de los tráileres y camiones a las decenas de personas que se aferran a cualquier saliente para seguir la marcha. Tal y como viajan cargados los camiones, lo sorprendente es que no haya más cuerpos en el arcén. Acción preventiva, al menos de cara a la galería. No quieren otro muerto de hambre caído en la carretera, les echarán la culpa a ellos por no cuidarlos. Da igual. Dos o tres kilómetros después, cuando los agentes ya no estén, los vehículos volverán a llenarse de carne de viaje. Es eso o seguir caminando bajo el sol.
—Este es el sufrimiento que tenemos. Ese hombre se ha dejado la vida. Mire a mi hijo. Lleva calentura, fiebre. Está enfermo. Les pedimos que nos ayuden con transporte.
Javier Alejandro Higuera tiene 30 años, es extremadamente delgado y lleva un niño, el niño enfermo, en brazos. Avanza hacia la gasolinera Pemex ubicada justo unos metros después del cuerpo del migrante desconocido. La gasolinera es como un oasis en medio de la carretera que hierve. La caminata comenzó a mediodía. Tremendo error. El Hades debe ser más templado que este asfalto. Higuera me dice que no tiene dinero, pero que entrará a la Pemex de todos modos. Unos minutos para que el patojo aproveche el aire acondicionado. Hay muchos en su situación. Por suerte, en este lugar nadie te pide la billetera para ingresar.
Media hora después, el cadáver ya no está ahí. Los migrantes que llegan pasan por el lugar sin saber qué ocurrió. Si uno presta atención, observa una mancha de sangre en la carretera. Si uno no se fija bien, no ve más que una mancha oscura. Gasoil, pongamos. Pero es sangre. Es un muerto.
Es la una de la tarde del lunes 22 de octubre y es imposible sustraerse a que hace un calor de mierda.

Melvin José López Escobar
La víctima se llamaba Melvin José López Escobar; 22 años, de San Pedro Sula.
Melvin José López Escobar es el muerto en el camino. El cuerpo cubierto por la sábana y rodeado por la maldita cinta amarilla.
Hay costumbre de ver esas malditas cintas amarillas y los cuerpos cubiertos con sábanas en San Pedro Sula, en Ciudad de Guatemala, en San Salvador, en Tegucigalpa. Centroamérica es uno de los lugares más violentos del mundo. La gente convive con las escenas del crimen. De hecho, nadie quiere perderse una buena escena del crimen. Las cintas amarillas sirven para que los curiosos no terminen pisando el cadáver, o los charcos de sangre, o las huellas que dejó el asesino. Son un preanuncio de que algo pasó, para acercarse a echar un ojo y darle al chisme. Que quién es, que si alguien lo conoce, que si andaba en algo, que si no.
En este caso, sin embargo, nadie se detiene a ver el cadáver, a Melvin José López Escobar. Todos saben que es uno de ellos, intuyen que murió por sujetarse mal en un vehículo; certifican que, por pura probabilidad, cualquiera de ellos podría haber ocupado su lugar.
A nadie pareció ocurrírsele en el camino que podría morir gente por acelerar el paso. Que un auto que estaba allí para echar una mano –cobrando, sí, pero todo tiene un precio en una operación como la Caravana– podía ser portador de la muerte. Saliendo de Tapachula, muchas personas se han lanzado sobre cualquier vehículo con cuatro o más ruedas que pueda moverse. Hay carros que parecen un cajón de setas, la gente encaramada una sobre la otra. Otros se extienden todavía más hacia arriba como árboles formados por seres humanos encadenados. No hay saliente de un camión que no sea aprovechada para evitar caminar. He visto a varios jóvenes encajados en el espacio entre la cabina y el tráiler, a un tipo aferrado a la ventanilla del piloto con los pies casi colgando, adolescentes aferrados a una rueda de repuesto en los bajos de un tráiler sobrecargado.
Es una aritmética del riesgo. Han pasado por aquí cientos de camionetas, camiones y autos a reventar de gente. Pensar cuántos pasajeros permite la ley es un ejercicio académico ridículo. El peso duplica, triplica el reglamentario. Hay lugares de los vehículos en los que no está prohibido llevar pasajeros porque nunca nadie pensó que ese espacio podría usarse como cabina de transporte y que hoy no solo llevan pasajeros: van hinchados de ellos.
Las camionetas circulan con el culo tocando el piso y las ruedas delanteras casi saltando por los aires, como “low riders” de Los Ángeles.
Si Melvin José López Escobar está allí, si el muerto está ahí, cualquiera pudo estar ahí.

Fue esa mañana
el domingo 21 de octubre, cuando el éxodo se mostró en todas sus dimensiones. ¿De dónde salieron? Por la noche no parecían tantos. Según los datos del refugio para migrantes de Suchiate, citados por la agencia Efe, 7,125 personas cruzaron la frontera. De San Pedro Sula salieron 160 caminantes. La necesidad existía. Solo era necesaria una chispa. Puede ser que Bartolo Fuentes considere que este movimiento no concuerde con la idea original que había de la Caravana. Pero la marea sí que se adapta a la verdadera necesidad de la Centroamérica que huye: un corredor humanitario hasta la frontera de Estados Unidos formado por el único escudo del que disponen los desarrapados, sus cuerpos hechos multitud.
Es descomunal. Hombres, mujeres y niños que avanzan bajo un sol de justicia, pero sonrientes, aliviados por haber superado el primer gran obstáculo. A la altura de Metapa me subo a un puente de unos 10 metros de altura: no alcanzo a ver dónde termina la riada humana. Consigo convencer a un tuctuc para recorrer el camino inverso que transita el éxodo. Pasará media hora de ver caminantes de forma ininterrumpida hasta que desisto. No voy a ver dónde termina la Caravana. ¿Son 4, 5 mil, 7 mil? ¿O son 9, 11, 12 mil?
Entre Ciudad Hidalgo y Tapachula se ha instalado un pequeño retén policial. Hay cuatro picops de la Federal y dos o tres autobuses. ¿Pensaban meter ahí a toda la romería? Avanzo desde la frontera de Talismán, al este de Tecún Umán, y busco la cabecera. Es espectacular. Es una riada humana, cientos, miles de almas que caminan por el arcén derecho de la carretera. Ahora apenas pasan camiones o tráileres, así que hay que desgastar suela en el arcén. Los más avispados se suben en alguna de las combis que unen la frontera con Tapachula, aunque son los menos. Hay un par de gasolineras en el trayecto, pero hay desalmados o aprensivos que se han dejado llevar por los primeros mensajes xenófobos y las han cerrado por miedo a posibles saqueos. Los desmanes nunca suceden, pero el miedo y la ignorancia son atrevidos.
Es una marcha alegre, decidida, con paraguas para taparse el sol, bolsas de papas compartidas, botellas de agua que pasan de mano en mano. También es una marcha desconfiada, donde es difícil entablar conversación. Nadie se fía de un periodista. Dos días antes fueron gaseados y golpeados. La víspera desafiaron las leyes migratorias a bordo de góndolas hechas de neumáticos y trozos de madera. Hoy, expandidos e inmensos, caminan con la incertidumbre de si la Policía Federal o el INM tratarán de cortarles el paso y arrestarlos, como tantas veces ha amenazado Peña Nieto.
Pero no: nadie se va a interponer en su camino.
Hay vía libre.
Tal vez tanta visibilidad –la prensa empieza a llegar de todo el mundo– marque la diferencia e inhiba a los funcionarios. Esta gente existe. Podemos verlos. Todos pueden hacerlo. Y son muy humanos: 7 mil personas –la cifra que toda la prensa maneja de manera más o menos oficiosa– llevan varios días en tránsito, juntos, conviviendo, desde una nación en caída libre y nadie puede hablar de vandalismo, violencia, crímenes. La Caravana es bastante tranquila. Variopinta. Una Honduras –y luego también una Guatemala y El Salvador– en chiquito. Es un padre con su hijo sobre los hombros, protegido del sol por una toalla, como jugando al beduino. Un tipo que camina con una muestra de arreglos florales que trabaja con sus propias manos y que exhibe como prueba de que no es un delincuente. Es una mujer que abronca a un chavalo porque intenta colarse en el último espacio de un tráiler que hace tiempo que superó el aforo.
La Caravana ha sacado de la clandestinidad a los humildes. Parece que para ser definitivamente vista Honduras debía salir de Honduras. Honduras debía salir de su profundidad criminal a la superficie. Visibilidad.
Antes también migraban, solo que a escondidas. Hasta hace una semana, este camino se realizaba en pequeños grupos, individuos que se endeudaban para toda la vida intentando cruzar dos, tres, cuatro veces una frontera estadounidense cada vez más militarizada, fiando su vida a un coyote, a expensas del crimen organizado. Ahora, en cambio, se transita a plena luz del día, a la vista de todos. “No somos delincuentes”, se reivindican.
Este es el éxodo centroamericano en vivo y en directo, en toda su crudeza, 30 grados a la sombra.

La Caravana entra a Tapachula
Lenta como un gusano satisfecho. Tapachula –los vecinos– la mira desde las aceras y los jardines, por las ventanas de los autos que se detienen a observar, entre sorprendidos y extrañados. El parque Hidalgo es el destino final. Ahí comienzan a llegar los caminantes hasta que se desborda y entonces buscan otras plazas. Llegan caminando, en pequeños microbuses o en picops a los que han pedido raite. Esta palabra será clave: es la adaptación al castellano del inglés ride, paseo, y significa hacer autoestop, pedir jalón. Así llegan algunos a Tapachula, ciudad migrante, acostumbrada a los forasteros, pero que jamás vio un grupo tan grande como el que llega ahora.
Dice el largo Ayyi Collins, 23 años, de la bella isla de Roatán:
—La verdad, pienso que una parte de Centroamérica acaba de hacer algo que no se va a olvidar y que va a quedar en la historia, porque esto es internacional, todo el mundo lo está viendo y dice: alguien vino, llegó y se paró y tuvo cojones para enfrentarse a Estados Unidos, que es uno de los países más fuertes del mundo.
Dice Jonny Hernández, un grandulón de 30 años nacido y criado en Tegucigalpa:
—Esto es lo que pasa cuando se levanta una nación entera.
Le responde Ayyi:
—No solo los hondureños. Centroamérica, América Latina.
Muchas personas tienen mucha ira. Todas las personas que hay aquí, de Guatemala, El Salvador, Honduras. Todos tienen ira hacia el gobierno. Lo que estamos haciendo es bien grande, quedará en la historia.
El primero es un moreno espigado, de pómulos marcados y orejas pequeñas pero aladas. Habla mucho, tiene carisma, parece un cantante de rap con su gorro de lana calado. Jonny Hernández es oscuro, rotundo, viste camiseta negra y podría ser el guardaespaldas de su amigo rapero. Al final del intercambio, el grandote Jonny da la razón al flaco Ayyi. Los más pobres de una de las regiones más pobres e ignoradas del mundo sienten que están haciendo algo importante. Ahora sí, por fin, los están mirando. Es imposible no verlos.
Cientos, miles de seres humanos exhaustos, hambrientos, con llagas en los pies, quemados por la brasa del sol, esquivan las leyes migratorias y caminan, a pecho descubierto, por las carreteras mexicanas. La larga marcha centroamericana, ya de lleno en México, ha transitado los primeros 37 kilómetros entre Ciudad Hidalgo y Tapachula y de allí enfilado a Huixtla. Van subidos en las palanganas de los picops, en tráileres hacinados, camionetas de las que cuelgan piernas y brazos. Maleteros abiertos que llegan a albergar hasta cuatro personas. Y en el arcén, los que no alcanzaron a subirse a un vehículo. Mucha, muchísima gente. La mayoría. Lo que todos llamamos, en sí, la Caravana.
Al mediodía del domingo 21, Ayyi y Jonny caminan por una de las calles principales de Tapachula en las inmediaciones del parque Hidalgo, convertido en la nueva parada del campo de refugiados itinerante. Al trasiego habitual en la ciudad chiapaneca se le suman las gestiones vinculadas al éxodo. Hay que comprar ahora porque no sabemos cómo será el municipio en el que se acampe. Las tienditas se llenan de personas. Bienes básicos: chips, frijolitos, baterías Energizer. Llevar el celular con datos es uno de los fundamentos básicos de la Caravana, así que pronto se acaban las tarjetas SIM de Telmex. Para el resto, Dios proveerá.
Ayyi y Jonny caminan con pasos rápidos, dando saltitos. Están excitados. Preguntan por las otras caravanas. Se ha extendido el rumor de que hay más gente saliendo desde Honduras, de que otro grupo se organizó en El Salvador. Se sienten pioneros. A la caminata se le suma ahora otra de madres. Buscan a sus hijos desaparecidos mientras realizan el mismo trayecto que la romería del hambre. La caminata de madres es antigua, data de 2002, cuando un grupo de mujeres de El Progreso, en Honduras, comenzó a recorrer Centroamérica en busca de sus hijos a los que se los tragó la tierra rumbo al Norte. Esta es una ruta de sangre, levantones, secuestros, gente que salió y a la que no vuelves a ver. México es una jodida fosa común y los centroamericanos tienen un lugar reservado en sus necrológicas.
Nada es nuevo en esta ruta de la muerte. Aunque sí hay incógnitas. La tragedia, de hecho, es una.
Nunca antes un grupo tan numeroso había intentado cruzar Honduras, Guatemala y México. Conocemos los peligros habituales, pero no los que se derivan de la larga marcha de los pies doloridos.
Ajenos a esos peligros, Ayyi y Jonny siguen exhaustos pero orgullosos: han avanzado varias millas en México y la policía no los detuvo. Por ende, tampoco los deportaron: están más cerca que nunca de tocar el sueño americano con las manos. Pasar México –queda mucho, pero son entusiastas– era crítico. Y siguen aquí. A pesar de que el presidente Enrique Peña Nieto había asegurado, como si fuera un mandadero de Donald Trump, que la expulsión sería el destino de quienes entrasen de forma irregular.
—Nos conocimos en Esquipulas, Guatemala, el día en el que cruzamos la frontera. Le ayudamos a conseguir hotel al compañero.
—Venía con mi primo, pero ese jodío se me quedó atrás.
—Llegó él y, como los dos somos de color, creo que nos pudimos entender…
Los dos ríen.
—Usted ya sabe, que la sangre…
–y siguen riendo.
Tienen historias jodidas Ayyi y Jonny.
El primero lleva 13 años sin ver a su mamá, que vive en Carolina del Norte con sus seis hermanas. Trece añazos. Para un chaval de 23 años, más de la mitad de su vida consciente. A su padre lo desaparecieron en 2015. El tipo llevaba apenas seis meses en la calle después de una temporada a la sombra. No tuvo una relación muy estrecha con Ayyi. Quizás por estas carencias el joven se presenta como un tipo entregado, extrovertido y cariñoso. Se presenta como escritor, pintor y peluquero. Un puto hombre del Renacimiento.
El Norte: tercera vez que lo intenta, Ayyi. En la primera, en 2014, se volvió en Chiapas. No le quedaba una lempira, “y yo no soy de andar pidiendo”. En la segunda lo agarraron en Tamaulipas.
Todavía tenía ánimos para otro intento, este, por aquello de que a la tercera va la vencida.
Jonny comparte algarabía, aunque es más reservado que su compadre. Viene de la colonia 21 de Febrero, un arrabal de Tegucigalpa donde manda la Mara Salvatrucha. Tiene “tres cachorros” que viven en casa de la mamá de su exesposa. Ella está en España, la otra ruta del éxodo centroamericano. Su motivo para huir: económico. La violencia pesa, pero es secundaria. Tampoco es su primer intento. A mediados de 2018 fue arrestado por la policía mexicana en Ixtepec, Oaxaca, uno de los puntos donde los centroamericanos trepan a la Bestia. Las autoridades lo devolvieron de inmediato a Honduras.
Horas antes de encontrarnos, ambos abandonaban el parque de Ciudad Hidalgo cuando todavía era imposible ver nada sin linterna. El grupo había anunciado que saldría a las siete, pero a las cuatro de la madrugada la plaza ya estaba vacía. Salieron antes, dicen, por si acaso. Era un nuevo momento crítico. Desde 2006, el Convenio Centroamericano de Libre Movilidad permite a los habitantes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua transitar por estos países sin más requisito que su DPI. (Un número indeterminado de los integrantes de la caravana ni disponen de identificación ni la han tenido nunca). Pero eso servía unos kilómetros atrás, cuando aún no caminaban por México.
Ese trayecto entre Ciudad Hidalgo y Tapachula permitiría ver, por primera vez, el éxodo centroamericano desplegado en toda su extensión. Cientos, miles de personas caminando por el arcén derecho de la carretera. Una larga marcha de hombres, mujeres y niños enfrentándose al cansancio, las dudas, el hambre y el sol, que calienta como si alguien en el firmamento se divirtiese lanzando bolas de fuego.

Visibilidad
Lunes 21 de octubre. Diez de la mañana. Plaza Central de Tapachula. Anoche cayó una tormenta enviada por el diablo más Neptuno. La gente dormía en el piso y tuvieron que apretarse para aprovechar las áreas techadas. En la mayor parte del parque Hidalgo, como en el puente Rodolfo Robles, han surgido las improvisadas tiendas de plástico negro. Las conversaciones han variado: de explicar por qué dejaron su casa hemos pasado a preguntarnos cuál es el siguiente paso.
Estamos ante la primera conferencia de prensa de miembros de la Caravana. Los periodistas necesitamos algunas respuestas. En realidad, aunque eso no lo sabemos ahora, estamos ante una conferencia de la periferia de la Caravana. La larga marcha muta con los kilómetros. Fue una cosa entre Honduras y Guatemala. Ahora que ha entrado en México cambia su carácter. Tiene nuevos acompañantes. Es más política.
Habla Rodrigo Abeja, uno de los voluntarios. El tipo que conocí en Ciudad Hidalgo. Es un hombretón que se quiebra. Antes de que la voz se le haga pedazos tiene tiempo de relatar la historia del parque Hidalgo, donde nos encontramos. Habla de la obligación de “violentar nuestros cuerpos por un techo o un plato de comida”, los abusos sexuales que se producen en Tapachula a mujeres migrantes obligadas a prostituirse, y denuncia la responsabilidad de “criminales, policía municipal y autoridades migratorias”. No llega a terminar su discurso. Se retira entre sollozos. Todos aplauden.
Habla Elena Lourdes Urbina, una migrante hondureña con voz angustiada. Su hijo y su nieto están en alguna estación migratoria. Separados. Dice que los engañaron, que les prometieron una visa y terminaron encerrados. Pero eso es lo que dicta la ley migratoria. Quienes están en la plaza y avanzan por la carretera están rompiéndola.
Habla Denis Omar Contreras, un chaleco verde, 32 años. Contreras participó en iniciativas similares hace unos meses. Vive en Tijuana y dice haber sido deportado siete veces. Estaba en la frontera con Guatemala, megáfono en mano, arengando a la masa exhausta. También en Ciudad Hidalgo. Y en Tapachula, una localidad que conoce bien. Aquí está la Estación Migratoria Siglo XXI, la más grande de América Latina. O, hablando con más propiedad: aquí está la cárcel para migrantes más grande de América Latina.
Habla Irineo Mujica, director de Pueblo Sin Fronteras, arrestado en Ciudad Hidalgo el viernes y con prohibición expresa de abandonar el estado de Chiapas. “¿Quieren saber quién está detrás de la Caravana?”, grita. “¡El hambre y la muerte!”
Se suceden las historias terribles. “En nuestros países si nos rebelamos, nos matan”, dice Contreras. Para él, esto también es un levantamiento. Están escupiendo sobre las leyes migratorias de México.
Al margen de la Caravana, cada día entran en México cientos de migrantes centroamericanos. Antes se ocultaban. Ahora duermen en la plaza, dan ruedas de prensa, hablan con una avalancha de medios
internacionales. En esa nueva visibilidad radica su fuerza.
“¡Alerta, alerta, alerta que camina / la lucha del migrante por América Latina!”, claman. La consigna tiene mucha carga de profundidad. Tres décadas atrás, quienes coreaban una frase similar glorificaban a las guerrillas que combatieron en Centro y Suramérica: “Alerta, alerta, alerta que camina / la lucha guerrillera por América Latina”. No hace mucho el chavismo la tomó para sí –“la espada de Bolívar por…”– e incluso el feminismo –“la lucha feminista…”– y los estudiantes —“la lucha estudiantil…”–. Ahora es el propio éxodo el que se reivindica. Han dado por desahuciados a sus países.
Visibilidad, entonces. Estamos en la plaza central de Tapachula y la larga marcha se despereza. Ha tocado el mediodía. Es la peor hora que podían escoger para ponerse en marcha. Como mirar al sol a la cara y retarle con los ojos bien abiertos. Parece que los edificios fuesen a derretirse y que el olor de todos estos seres humanos obligados a enfrentarse a los elementos sin un techo o un baño haya formado un esmog ácido.
Avanza Omar Contreras con el megáfono, rodeado de caminantes. El parque Hidalgo de Tapachula se ha inundado de seres humanos con pequeñas maletas y mochilas. Veo a un grupo de menores de edad atados con un cordel, todos detrás del único hermano que supera los 18. La postal ya clásica de padres montando a sus hijos en los hombros. Jóvenes ayudando a viejos. Mujeres auxiliando a madres. De repente, una mujer se desmaya. El primer desfallecimiento de la jornada y la caminata apenas lleva 100 metros. Hay tanta gente que los servicios médicos no tienen por dónde acceder. La mujer está en el suelo y la gente pasa a su lado, sin detenerse. Nadie, absolutamente nadie, ha hecho ademán de quedarse. Solo una periodista. Pienso, extraviado, que es como la primera línea de combate en la Primera Guerra Mundial: sigue caminando; eso quiere decir que no eres uno de los caídos.
Ya en las afueras de Tapachula, la Caravana se expande. El monstruo en toda su extensión, otra vez. Son cientos, miles de hombres, mujeres y niños a lo ancho de la carretera. Provocan un caos en la circulación. No parece que los policías hayan previsto esta locura. Hay vías de acceso colapsadas y una carretera casi intransitable en la que se cuelan los camiones que serán utilizados como plataformas de transporte. Por ahora nadie se niega a dar jalón. Poco a poco, el éxodo se ordena a sí mismo. Los caminantes, por la derecha, buscando la sombra. Por la carretera, vehículos donde no cabe un alma. Siete personas en un taxi. Treinta en un picop. ¿Cuánta gente puede llegar a colonizar un camión de mercancías?

Unas horas de marcha
Y el calor es abrasador, apenas se ven nubes. Por la carretera, ni una sombra. El sol cae en picada como si quisiera matar a todos con hervores o con hartazgo.
Visibilidad. Caminata. El Norte como destino. El sueño. De lanzarse al “sueño americano” sabe Nerly César Padilla, 20 años, de Trujillo, un enclave turístico en el caribeño departamento de Colón, la ciudad más antigua de Honduras. El chico camina en chancletas —“Los zapatos pesan mucho, esto es más desahogado”.
Nerly no tiene un gramo de grasa y camina como si en lugar de una marcha migrante se tratase de un paseo dominguero en el Caribe. Todo tranquilo. Siempre tuvo el sueño americano en la cabeza. Una obsesión recurrente. Le ocurre a muchísimos centroamericanos. La espinita que no se quita hasta que has hecho la maleta. Nerly ya intentó cruzar al Norte hace cinco años, a los 15. No llegó: lo agarró la Migra en Sinaloa. Los niños de la crisis de 2014 son ahora jóvenes en edad de trabajar y en Honduras no tienen chamba. Así que vuelven a realizar el mismo camino, esta vez, en caravana.
—¿Cómo se siente formar parte de un movimiento que hace historia? –pregunto.
—Por una parte, decepción, porque tener que salir de su país no es muy bueno, pero ni modo, tenemos que hacerlo porque allá no podemos vivir. Echarle ganas, unirnos entre todos, darnos fuerzas, ayudarnos. Sí, la larga marcha puede ser todo lo épica que uno quiera, pero, al final, dejar atrás tu casa no es algo que le agrade a nadie.
El pobre Nerly no la pasó bien en su anterior ocasión en México. Dice que la zona estaba “caliente”. Sinaloa, nombre irremediablemente asociado con el narcotráfico, era entonces dominio de Joaquín Guzmán Loera, “el Chapo”, todavía al frente del mayor cartel del país. México es una sangría desde 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico. Una guerra sin trincheras que sembró de cadáveres la nación. Al menos 200 mil muertos y más de 35 mil desaparecidos. Y ahí estaba Nerly, en medio de la tierra caliente.
—Vine en puro tren. Me golpearon, ¿sabe? Y me agarraron. Aún pude trabajar un mes –dice. Trabajo infantil de un niño centroamericano de 15 años a cientos de kilómetros de su casa. Trabajo infantil en tierra del narco. Muy jodidas tenían que ser las condiciones en Trujillo para que el trabajo infantil en la tierra del “Chapo” Guzmán en mitad de la guerra entre carteles y el Estado fuera mejor opción.
Me quedo con ganas de preguntarle más.
La conversación se interrumpe.
“¡Se desmayó alguien, se desmayó alguien!”
Otra mujer está desvanecida, ahora a una orilla de la carretera. Es delgada, casi pelleja, entrada en años, o eso creo. Un grupo de hombres se acerca a echar una mano. Uno la sujeta, pero su cabeza se ladea. “¡Denle aire, denle aire!” El primer desmayo del lunes había tenido lugar un minuto después de que la Caravana saliese del parque de Tapachula. Habrá muchos más. Caminar 30 y tantos kilómetros durante las horas en que más pega el sol –cuando ese disco dispara balas y no rayos sobre la cabeza– quizás no era tan buena idea.
Para el caso, tampoco lo es subirse a una camioneta repleta y acabar con el cráneo roto a la vera del camino. Pero ¿qué de todo esto es buena idea? La Caravana es lo que hay, porque todas las otras ideas –quedarse en Honduras, enfrentarse a Honduras– eran peores. Como Nerly de esclavo infantil en la Sinaloa del “Chapo”.
De hecho, no es ninguna buena idea caminar por México, una fosa común. Ni siquiera sabemos cuántos centroamericanos se han dejado la vida en el peligrosísimo tránsito hacia Estados Unidos por las carreteras de este país. Las amenazas son inenarrables: perder un miembro o dejarse la vida en la Bestia, ser asaltado, que te secuestre un grupo criminal, que un cartel te convierta en esclavo, que ese mismo cartel te ejecute, te meta en una fosa común o te haga desaparecer en ácido en alguna de las cocinas ideadas para que no quede rastro de los cuerpos.
En la Caravana he escuchado historias de levantones de 100, 200 migrantes. Pero esto es mastodóntico. Si el cartel de Sinaloa, o los Zetas, o el cartel Jalisco Nueva Generación quisiese probar un levantón general debería desplegar un ejército. No es que no lo tengan, sino que deben desplegarlo. Esta visibilidad parece una buena protección ante determinadas amenazas. Claro, no contra todas.
Melvin José López Escobar, por ejemplo, pensó que viajaría más seguro en un picop y se convirtió en el primer mártir de la Caravana.
Marvin Hernández
Camina por el arcén entre Tapachula y Huixtla empujando un carrito donde viaja sentado su hijo, Ezequiel, que pronto cumplirá tres años. Con una toalla ha improvisado un toldo para evitar que el pequeño se queme. Se le escucha llorar. Hace muchísimo calor y el niño se resiente. Normalmente, los padres que empujan carriolas con sus niños se encuentran en los parques, y no avanzando por una carretera que hierve, con la certeza de que la próxima parada será para dormir en el suelo.
Hernández repite el discurso común:
—Pedimos un camino solo para recorrer. No somos criminales, seguro que se cuelan dos que tres, pero somos personas que queremos tener derecho de sobrevivir.
El hombre, con perlas de sudor bajo la nariz, dice que existe una gran diferencia entre cómo se ha migrado hasta ahora y la Caravana, que lo ha cambiado todo.
—Aquí me siento seguro. Con coyote nos exponemos. La cantidad de dinero que ellos piden no está a nuestro alcance.
A su paso, un colectivo mexicano ha instalado una especie de mercadillo de ropa para que los migrantes agarren lo que necesitan. La gente pasa, agarra una prenda, si es que realmente la necesita, y sigue adelante. Nadie se va del mercadillo con las manos llenas. Por delante hay sol y kilómetros y es imprescindible caminar ligero. Útiles imprescindibles: paraguas, para el sol; silletas, para cargar con los niños. Ese mismo día, domingo 21 de octubre, mismo tiempo que Hernández empuja la carriola del pequeño Ezequiel, el presidente estadounidense Donald Trump incendia Twitter diciendo que en la Caravana viajan criminales y gente de Medio Oriente.
Lamentablemente, parece que la policía y los militares de México no pueden detener a la Caravana que se dirige a la frontera sur de Estados Unidos. Delincuentes y desconocidos de Oriente Medio están mezclados. He alertado a la Patrulla Fronteriza y al Ejército de que es una Emergencia Nacional. ¡Deben cambiar las leyes!
No hay un solo viajero desconocido de Medio Oriente en esta marcha. Ellos ya tienen su propio éxodo desde 2011, cuando comenzó la guerra en Siria. No necesitan llegar hasta aquí. Y también caminaron, por cientos de miles de kilómetros a través de Europa en el verano de 2015. ¿Recuerdan al pequeño Aylan, el niño de dos años ahogado en el mediterráneo? No, no hay criminales y desconocidos de Medio Oriente en la Caravana: aquí también se huye. No de las bombas, sino de la extorsión, el sicariato y el hambre, otra forma de violencia.
Hay un ejército de silletas en los arcenes de la carretera de Chiapas, eso es lo que hay.
Caminando junto con un padre abrasado que carga con su hijo y que ha dejado a otros tres en Tegucigalpa, pienso que salir de la clandestinidad es lo mejor que podía haber pasado.
Hernández, con su gorra y su paso tranquilo y una forma de expresarse tan clara, deja una reflexión universal.
—La idea de todo migrante es llegar. Sea como sea. Nos detienen y volvemos. Nos detienen y volvemos.
En esta ocasión lo hacen a la vista de todos.